Por Santi
Ortiz
Comencemos por el principio. Una gran mayoría de aficionados taurinos
tienen profundamente arraigada la creencia de que la agresividad natural del
toro de lidia y la bravura son una misma
cosa. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.
Que el soporte biológico de la bravura sea la agresividad que el toro
lleva grabada en su genoma, no nos faculta para identificar ambos conceptos. De
hecho, mientras que la agresividad del toro, como cualidad esencial del mismo,
es tan estable como las características específicas de la raza de lidia, la
bravura ha venido experimentando una incuestionable evolución a lo largo del
tiempo. La primera es un concepto biológico, regido por las leyes de la
selección natural; mientras la bravura es un concepto taurómaco, con carácter
histórico, que, por involucrar a la inteligencia del hombre, se rige por las
leyes de la selección cultural.
Situado en una época anterior al
advenimiento del toreo, el toro es un ser vivo moldeado por la selección
natural. Como herbívoro que debe cuidarse de los depredadores, ha desarrollado
un sistema visual que le permite tener un mayor campo de visión lateral y hacia
abajo, un finísimo oído, un buen olfato, cuatro poderosas extremidades que le facultan
para una veloz –aunque no larga– carrera y una testa coronada por dos astifinas
defensas que le hacen temible en un encuentro frontal. Hasta aquí, el toro
conformado por la selección natural.
Veamos ahora las modificaciones que la
interacción con el hombre le propicia.
En la época en que se inicia el toreo a
pie, la selección cultural prácticamente no se ha hecho notar, pero con el paso
de los años el toreo se profesionaliza, convirtiéndose en el espectáculo más
popular. La cotización del toro como animal de lidia experimenta un alza que
sobrepuja su valor cárnico y otorga al ganadero un prestigio imposible de
conseguir a través del ganado mansueto. Tales circunstancias dan origen, en el
último cuarto del siglo XVIII, cuando la primera terna señera del toreo –Costillares,
Pedro Romero
y Pepe-Illo–, pisa la arena, a una especialización en la crianza del toro de
lidia sin parangón en el pasado, pese a que haya constancia de la existencia de
ganaderías bravas consolidadas a partir del siglo XVI e incluso antes.
 Sin embargo, es a finales de la centuria
dieciochesca o a principios de la decimonónica cuando la mente del hombre
comienza a romper la isotropía de la selección natural introduciendo en la
existencia del toro una dirección privilegiada: la que discrimina a las reses
en función de su idoneidad para la lidia. Ese es el criterio. A partir de ahí,
comienza a buscarse un toro idóneo
para la lidia de fines del XVIII y principios del XIX; un toro que se aparta de
la naturaleza para adentrarse en la senda cultural del toreo.
Sin embargo, es a finales de la centuria
dieciochesca o a principios de la decimonónica cuando la mente del hombre
comienza a romper la isotropía de la selección natural introduciendo en la
existencia del toro una dirección privilegiada: la que discrimina a las reses
en función de su idoneidad para la lidia. Ese es el criterio. A partir de ahí,
comienza a buscarse un toro idóneo
para la lidia de fines del XVIII y principios del XIX; un toro que se aparta de
la naturaleza para adentrarse en la senda cultural del toreo. A partir de esos
tiempos, cuando la tienta busca potenciar en el toro su codicioso empuje en el
primer tercio y la fuerza y el poderío que obliguen al torero a utilizar su
valor y su técnica para poder darle muerte a estoque, la bravura y la lidia
quedarán hermanadas por unos mismos rasgos evolutivos, de forma y modo que
toro, torero y toreo empiezan a configurar una especie de círculo vicioso o
virtuoso –al que el factor tiempo impide cerrar del todo– que persiste hasta
nuestros días y en el que las modificaciones ocasionadas por una parte influyen
sobre el resto, variándolo a su vez.
A partir de esos
tiempos, cuando la tienta busca potenciar en el toro su codicioso empuje en el
primer tercio y la fuerza y el poderío que obliguen al torero a utilizar su
valor y su técnica para poder darle muerte a estoque, la bravura y la lidia
quedarán hermanadas por unos mismos rasgos evolutivos, de forma y modo que
toro, torero y toreo empiezan a configurar una especie de círculo vicioso o
virtuoso –al que el factor tiempo impide cerrar del todo– que persiste hasta
nuestros días y en el que las modificaciones ocasionadas por una parte influyen
sobre el resto, variándolo a su vez.
Dicho esto, ¿qué evolución ha seguido el toro? O expresado
de otro modo: ¿cómo ha evolucionado el concepto de bravura que ha ido buscando
el ganadero? Muy sencillo: tanto el toro como la bravura han experimentado una
evolución paralela a la lidia. ¿Y qué evolución ha seguido la lidia?, pues la
que ha venido desplazando el centro de gravedad de la corrida desde el primero
al último tercio.
 Hasta los tiempos de Bombita y Machaquito;
esto es: los que preceden al protagonizado por Joselito y Belmonte, el público
valoraba sobre todo la suerte de varas, las intervenciones en quites de los
matadores y la estocada, suerte suprema del toreo a pie. Por aquel entonces, la
muleta no pasa de ser un mero instrumento utilizado para ahormar los defectos
del toro, con mucho pase de pitón a pitón y otros en los que casi nunca el
torero se pasa al burel por la faja, todos encaminados exclusivamente a
preparar al toro para la muerte.
Hasta los tiempos de Bombita y Machaquito;
esto es: los que preceden al protagonizado por Joselito y Belmonte, el público
valoraba sobre todo la suerte de varas, las intervenciones en quites de los
matadores y la estocada, suerte suprema del toreo a pie. Por aquel entonces, la
muleta no pasa de ser un mero instrumento utilizado para ahormar los defectos
del toro, con mucho pase de pitón a pitón y otros en los que casi nunca el
torero se pasa al burel por la faja, todos encaminados exclusivamente a
preparar al toro para la muerte.  Con ese esquema de espectáculo; esquema
que se mantendrá hasta la llegada de Belmonte, ¿qué bravura es la que ha de buscar
el ganadero? Ya lo hemos apuntado antes: aquella que luzca con sangrienta
espectacularidad en los caballos y que permita al toro llegar a la muleta con
la suficiente pujanza para que, por un lado, el torero muestre su dominio y,
por otro, pueda ejecutar la suerte de matar, recibiendo o al volapié. Eso es
todo.
Con ese esquema de espectáculo; esquema
que se mantendrá hasta la llegada de Belmonte, ¿qué bravura es la que ha de buscar
el ganadero? Ya lo hemos apuntado antes: aquella que luzca con sangrienta
espectacularidad en los caballos y que permita al toro llegar a la muleta con
la suficiente pujanza para que, por un lado, el torero muestre su dominio y,
por otro, pueda ejecutar la suerte de matar, recibiendo o al volapié. Eso es
todo.
¿Y cuál es la prueba selectiva –la tienta–
acorde con este tipo de bravura? La que permite al ganadero apreciar la
capacidad de las reses para superar el castigo infligido por la puya. Realmente,
eso es lo único que le importa; por eso, la tienta que practica se centra
exclusivamente en la pelea de las reses en el caballo. Su comportamiento en la
muleta carece de interés alguno para el ganadero de entonces, siendo una gran
mayoría las vacas que se van sin torear, y las que se torean es para que los
toreros se entrenen, los aficionados practiquen o los invitados se diviertan. Y
aunque es innegable que, en un periodo de tiempo tan dilatado como el que lleva
de la época de Costillares a la revolución belmontina, la evolución de la Fiesta va derivando hacia
un concepto más estético del arte, que atrae una paulatina y creciente atención
de los públicos hacia la belleza de las suertes de capa, el donaire de las
banderillas y el aplomo e inteligencia en el manejo –obligatoriamente breve
aún– de la muleta, es una época sin rupturas donde cada presente toma a su
pasado por modelo y lo tiene por referencia de obligada emulación. No obstante,
se habla de que el Guerra cambió el toro; pero no en el sentido que aquí
hablamos. Rafael lo achicó y logró que salieran con cabezas más cómodas, mas ni
el tipo de bravura ni la tienta sufrieron con él el más mínimo cambio.
 Pero llega Belmonte, y con él este estado
de cosas sufre una drástica convulsión. Haciendo del toreo una gimnasia
espiritual, una fuerza poética interior que se vale del
toro y de la lidia para manifestarse; una fuerza capaz de conferirle un sitio
de honor al sentimiento donde antes sólo campaban el valor y la técnica, Juan
Belmonte conmociona los cimientos mismos del toreo para protagonizar un
cataclismo revolucionario cuyo asombro reparte sus destellos entre tres
vértices bien definidos: el estético, el técnico y el ganadero; aunque aquí
sólo vamos a ocuparnos de este último.
Pero llega Belmonte, y con él este estado
de cosas sufre una drástica convulsión. Haciendo del toreo una gimnasia
espiritual, una fuerza poética interior que se vale del
toro y de la lidia para manifestarse; una fuerza capaz de conferirle un sitio
de honor al sentimiento donde antes sólo campaban el valor y la técnica, Juan
Belmonte conmociona los cimientos mismos del toreo para protagonizar un
cataclismo revolucionario cuyo asombro reparte sus destellos entre tres
vértices bien definidos: el estético, el técnico y el ganadero; aunque aquí
sólo vamos a ocuparnos de este último.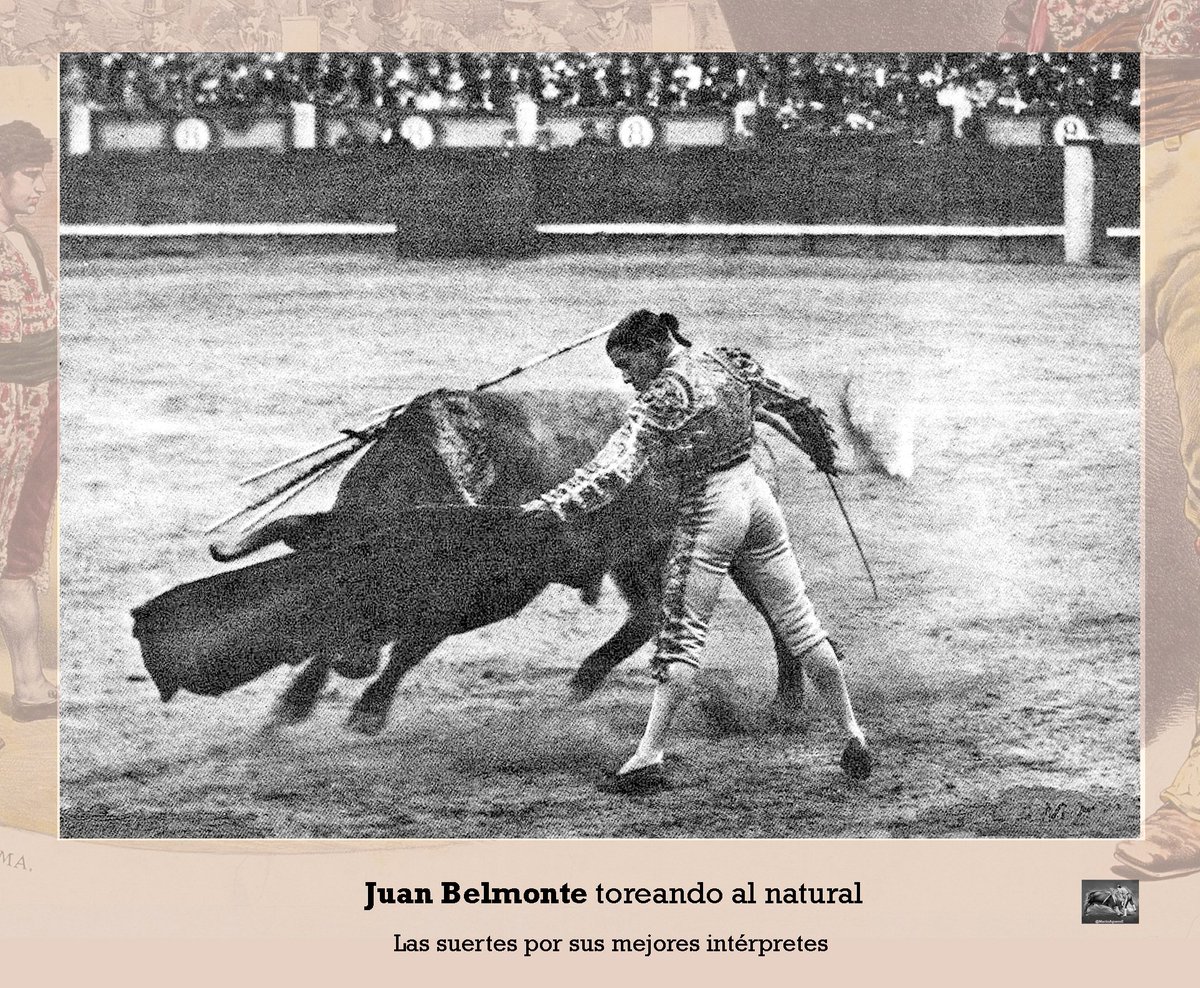 Con el TEMPLE, esa herramienta espiritual
sin parangón en el pasado que él trae al toreo, dota a éste de una dimensión
espacio-temporal que no podía darle el brusco manejo de los engaños en vigor
hasta su llegada. Cuando Juan consigue acoplarse con un toro y el arte brota
como un descubrimiento, el temple alarga la embestida, suaviza la aspereza,
conduce al toro en pos de los engaños y armoniza el ciego instinto de la
animalidad y la voluntad creadora del hombre.
Con el TEMPLE, esa herramienta espiritual
sin parangón en el pasado que él trae al toreo, dota a éste de una dimensión
espacio-temporal que no podía darle el brusco manejo de los engaños en vigor
hasta su llegada. Cuando Juan consigue acoplarse con un toro y el arte brota
como un descubrimiento, el temple alarga la embestida, suaviza la aspereza,
conduce al toro en pos de los engaños y armoniza el ciego instinto de la
animalidad y la voluntad creadora del hombre.
Sin embargo, en los primeros tiempos de
Belmonte pocos son los toros que se avienen con el nuevo toreo. Nadie los ha
criado para esto. La selección cultural del toro de entonces no contempla su
comportamiento en los engaños, de ahí que los bureles de esa primera época
acometan más que embistan. Ningún ganadero ha tratado de alargar el viaje de
sus embestidas –porque eso hasta entonces, con el toreo que se venía
practicando, no servía para nada– ni de suavizar sus arrancadas. Pero la llegada de Juan demanda exigencias
nuevas, una nueva problemática, que el ganadero tendrá que solucionar.
Más de
uno repara en que, cuando Juan consigue meterse en el terreno del toro y
atemperar su áspera acometida trocándola en pastueño embestir, es cuando de
veras resplandece el milagro revolucionario de un toreo que ha conseguido
sacudirse su condición subalterna de la suerte suprema para brillar con luz
propia. A partir de tal consideración, comenzarán los ganaderos a buscar, en el
laboratorio del campo, un toro más complejo, esto es: un animal que no sólo
responda a las exigencias que el primer tercio impone, sino a las que demanda
el toreo recién nacido.
Deben, por tanto, atemperar la brusquedad
del toro, y buscar un mayor punto de nobleza y unas hechuras que faciliten su
capacidad de alargar el viaje siguiendo los engaños. Deben, en definitiva,
buscar un toro nuevo apto para el nuevo toreo, y, por ello, el comportamiento
de las reses en la muleta comienza a tenerse algo en cuenta en el campero
examen de la tienta. El concepto de bravura sufre así una apreciable modificación,
pues, a su capacidad de contribuir a la emoción del peligro, deberá ahora unir
la de propiciar el deleite estético. La bravura no puede ser ya exclusivamente enemiga del torero, sino que, para que
el arte florezca, también ha de ser su colaboradora.
El cambio es radicalmente drástico.
Mientras que en los siglos anteriores, es el toro quien condiciona el toreo
–aunque condicionado a su vez por la suerte de varas–, de Belmonte en adelante
será el toreo quien condicione al toro, añadiéndole una problemática nueva que
la selección cultural deberá superar: la de cumplir con la exigencia estética.



No hay comentarios:
Publicar un comentario